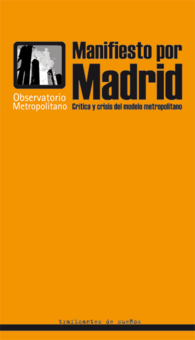Pero, además, ese camino no es igual para todos los inmigrantes: puede ser más o menos largo, más o menos arduo, en función del país de origen, la historia colonial de España para con éste, o el tipo de racismo asociado a su fenotipo.
Paradójicamente, esta misma gradación de los derechos que padecen los inmigrantes afecta también a los autóctonos, aunque impuesta por medio de otros mecanismos (y aquí la desregulación laboral y la reestructuración productiva son elementos clave, pero también la densidad de las propias redes sociales o el capital cultural disponible): del funcionario al profesional autónomo, del fijo discontinuo al contratado en prácticas, del eterno becario a la empleada de hogar o al parado de larga duración, los derechos que se garantizan no son los mismos. Y ello tiene consecuencias.
Gobierno de la complejidad
La idea de la exclusión (de la ciudadanía, de los derechos, de la riqueza, de las garantías mínimas de vida), que nos remite a una gran masa normalizada frente a sectores de la población marginales incapaces de adecuarse a ella y, por lo tanto, a los que habría que mantener a raya (de ahí también todas las formas de segmentación dura del espacio: de la cárcel a la segregación urbana) no acaba de dar cuenta de esta nueva complejidad. Más que sólo de exclusión cabría hablar de inclusión diferencial: es decir, en lugar de la segmentación dura y binaria de la exclusión, tendríamos una segmentación múltiple y suave, donde habría mil posiciones de inclusión diferencial, con múltiples gradaciones. Es decir, más que dos caras de la sociedad, los incluidos y los excluidos, tendríamos un continuo hipersegmentado con distintas franjas de población, diferentemente incluidas.
¿Y cómo se gobierna este espacio social, por un lado complejizado por la realidad de las migraciones transnacionales, por otro partido en mil pedacitos por los mecanismos de inclusión diferencial? Desde luego, igual que la imagen de «Europa fortaleza» o la de rígida exclusión no acaban de dar cuenta de la realidad a la que nos enfrentamos, tampoco la idea de Estados blindados, cuyos dispositivos policial-represivos se infiltrarían hasta en los espacios más micro de lo cotidiano, resulta del todo exacta. No por ausencia de estos dispositivos (los vemos cada día en nuestras calles, esas cuyo tránsito parece estar prohibido a miles de migrantes, pues incluye siempre la amenaza de un control policial en cada esquina), sino porque la eficacia pasa necesariamente también (o, sobre todo) por mecanismos mucho más sutiles de gestión de las poblaciones. Mecanismos que, en lugar de moldear la heterogeneidad de lo social de acuerdo con una norma y reprimir todo lo que escapa a esa norma, toman esa heterogeneidad como punto de partida y se apoyan en las diferencias que la habitan como elemento de gobernabilidad.
¿Cómo? En primer lugar, no eliminando las diferencias, pero sí estandarizándolas: es decir, acotando y clasificando a la población en grupos bien definidos y estancos, convirtiendo las diferencias en categorías. Así pues, la gestión se ejerce sobre grupos de sujetos concretos y etiquetados, puesto que es más fácil gobernar categorías acotadas que hacerlo sobre una masa informe de ciudadanos que encierra una multiplicidad que asusta.
Beneficios de la diferencia Ahora bien, se trata de un gobierno ‘de’ la diferencia, pero también ‘por’ la diferencia. Y es que los mecanismos de gestión buscan, también, optimizar las diferencias, hacer que resulten productivas en sí mismas: que generen capital simbólico, dinero, votos… Un barrio habitado por gentes que proceden de los cuatro puntos del planeta resulta muy complejo en términos de gestión, pero se vuelve productivo cuando la diferencia se convierte en marca y el barrio queda valorizado como «mercado de lo multicultural» (por ejemplo, las transformaciones vividas en los últimos años en Lavapiés). La propia diversidad también puede convertirse en negocio: así, en los últimos años, hemos asistido a la proliferación de cursos, másters, becas, títulos de expertos, empresas y figuras especializadas que compiten en la obtención de beneficios en el campo de la diferencia.
Hasta aquí hemos hablado sólo de diferencia(ción), un concepto que no contiene (en sí mismo) la idea de desigualdad. De hecho, el lema «a necesidades distintas, soluciones diferentes» remite claramente a un principio de equidad.
Sin embargo, el razonamiento oculta un proceso por el cual las diferencias pasan a distribuirse entre las múltiples posiciones, creadas por la inclusión diferencial, que divide a la población. Y es aquí donde la diferenciación se convierte en una segmentación jerárquica que (ahora sí) deriva en desigualdad. En ocasiones, este proceso se lleva a cabo abiertamente: la ley de extranjería vigente contempla que sean diez los años que debe esperar un marroquí para lograr el acceso a la nacionalidad española, mientras que son sólo dos años de espera los que le aguardan a un migrante procedente de cualquiera de las ex colonias españolas; en otras, los mecanismos son mucho más sutiles: los programas de diversificación y compensación educativa desarrollados en los institutos madrileños nacen con la idea de dar respuestas que garanticen la inclusión del alumnado con necesidades diferentes, pero son muchas las ocasiones en las que esta separación acaba decidiendo un futuro laboral más o menos remunerado, más o menos reconocido, con más o menos derechos, para cada alumno, convirtiéndola, pues, en una separación jerárquica, que produce desigualdad.
Posiciones inestables
La posición que cada sujeto ocupa en esa escala que nos incluye de forma diferente y desigual en la sociedad, no es, en absoluto, estable. En cualquier momento, nuestra posición puede cambiar, moverse en sentido ascendente o descendente. Siempre se tiene un poco por encima a una franja de población cuya posición es mejor, y que nos invita continuamente a esforzarnos para lograr incluirnos en ella; y un poco por debajo a una franja de población peor, que mantiene viva la amenaza de que podemos caer, máxime en un contexto en el que el futuro más inmediato se presenta en forma de incertidumbre (precariedad laboral, imposibilidad cada vez mayor de hacer frente a las hipotecas…).
Pero, además, a las diferencias, estandarizadas, desiguales e inestables, se las hace jugar unas contra otras. ¿Cómo? Las técnicas y dispositivos son múltiples y operan en diferentes niveles. Por ejemplo, desde las ayudas públicas: a la par que las prestaciones sociales universales se desmantelan, se multiplican las pequeñas ayudas para colectivos específicos, «en riesgo» y «de riesgo», lo cual no hace sino que otros colectivos sociales, con condiciones igualmente duras, perciban al colectivo agraciado por la ayuda como a un rival. ¿Quién no ha oído la frase «los inmigrantes se llevan todas las ayudas»?
En otro plano, la propia desigualdad de derechos sancionada por la ley de extranjería genera una vulnerabilidad ante el mercado de trabajo que puede hacer a unos (‘sin papeles’ o pendientes de la renovación de su permiso de residencia) trabajar por menos y a otros sentir a estos primeros como rivales desleales. Desempeñan también un papel crucial en este sentido los medios de comunicación, que, en aras del titular llamativo y de la noticia jugosa, insisten en las etiquetas sensacionalistas, con aires de película, resaltan las identidades cerradas y los enfrentamientos y construyen relatos hollywoodianos que presentan a determinados colectivos como amenaza para otros. Y ello tiene efectos subjetivos profundos, porque, ¿a quién no le gusta ser el protagonista de una película de gángsters, aunque le toque el papel de malo?
Se genera así una rivalidad y una competencia entre diferentes grupos sociales que tiene un carácter disolvente de los vínculos de solidaridad. De este modo, la diferencia, en lugar de interpelación, motivo de aprendizaje y cuestionamiento de la propia forma de vida, posibilidad de mezcla y contagio, se convierte, pese a toda la retórica de la multiculturalidad, en enemiga, en amenaza: el diferente es aquel que me puede quitar lo que tengo -las ayudas, el trabajo, el espacio-.
La rivalidad y la competencia, junto con la inestabilidad de todas las posiciones, generan un ‘miedo’ que recorre todo el continuo social, dentro de esa segmentación social suave y múltiple que hemos descrito. Directamente podemos hablar de un ‘miedo- ambiente’ como líquido amniótico en el que vivimos en nuestras ciudades, donde la promesa de seguridad, esgrimida por los poderes públicos, pero también por todas las organizaciones que aspiran a representar a la población, aparece como único pegamento social posible. Lo cual explica el éxito actual de los discursos securitarios. Pero también la legitimidad del racismo institucional, inscrito en el régimen europeo de fronteras: «si los inmigrantes son mis rivales, si pueden quitarme lo que tengo, está bien que se haga lo que sea para evitar que entren, para protegerme». El ‘miedo-ambiente’ explica asimismo la extensión de diferentes formas de racismo popular.
Racismo
Hablamos de racismo porque, aunque la idea de una humanidad dividida en grupos absolutamente diferenciados y estancos, jerarquizados en función de su patrimonio genético (es decir, dividida en razas) parezca superada, lo cierto es que en la actualidad siguen operando procesos muy semejantes: donde antes se hablaba de superioridad «natural» de unos grupos sobre otros, ahora opera una retórica de la inclusión y la exclusión que enfatiza lo distintivo en función del patrimonio cultural de los distintos grupos. Es decir, las diferencias entre los distintos grupos humanos se interpretan en términos culturales, a la par que la cultura se racializa, pasando a convertirse en un símbolo inmutable de diferencia (como antes era lo biológico). De esta forma, la cultura (indisolublemente ligada al territorio de origen) atraviesa irremediablemente a inmigrantes y nativos y separa en este proceso a los unos de los otros (y a los distintos otros entre sí), colocándolos en universos claramente diferenciados, cuando no opuestos.
Éste es el imaginario social desde el que se interpreta en muchos discursos populares y populistas esa segmentación múltiple y diferencial que atraviesa a la sociedad, desde que se sitúa al «diferente» como enemigo y desde el que se legitiman todo tipo de políticas securitarias. Un racismo popular (culturalizado) cuyo campo semántico nos remite resultado de un proceso histórico de colonización, aún latente en nuestros días, si bien reactualizado y resignificado en función de las dinámicas de las migraciones transnacionales y su gestión a través del gobierno de la diferencia, de los discursos mediáticos y de los desacoples producidos por transformaciones sociales que no afectan por igual a los distintos grupos humanos.
Desde esta perspectiva que hemos venido exponiendo, para nosotras, los movimientos contra las fronteras (no entendidos como grupos sino como ‘lo social que se mueve, en movimiento’) más potentes son aquellos que no se dirigen únicamente contra los dispositivos policial-represivos que construyen y refuerzan las fronteras, externas e internas, sino también (y sobre todo) aquellos capaces de crear alianzas entre las distintas posiciones del sistema de inclusión diferencial, alianzas que disuelvan ‘miedo-ambiente’ que parece devorarnos y, con él, las formas de racismo, creando de esta forma un espacio de cooperación entre iguales.