I. Madrid, ciudad global
I. Madrid, ciudad global II. La nueva intelligentsia política III. Servicios ¿públicos?, más bien nichos de mercado IV. El territorio metropolitano: auge y caída del ciclo inmobiliario V. La crisis que viene
En donde se cuenta el ascenso de Madrid a la excelsa categoría de «ciudad global» y se cuestiona el precio que se ha pagado por este «progreso»
El enorme cartel publicitario de un bebé durmiendo plácidamente nos devuelve la imagen de Madrid como «Un buen lugar donde nacer. Donde vivir»; en el que, gracias a nuestros impuestos, disponemos de «los mejores Servicios Públicos de Europa». Una ciudad que «avanza más», «comprometida» con su propio progreso, con «el mejor metro del mundo». Una ciudad prometedora: primero «capital olímpica 2012», y ahora «ciudad aspirante 2016». Anuncios y neones que nos devuelven una imagen de orgullo cívico en una ciudad que siempre ha sido más bien anónima y «cutre», residiendo allí precisamente algo de su encanto.
A pesar de su carácter panfletario, esta propaganda deja entrever algo de verdad sobre la evolución reciente de la ciudad. En sólo una década, Madrid ha crecido en más de un millón de habitantes, una poderosa dinamo económica ha permitido generar otro millón largo de empleos y sus límites geográficos se han extendido más allá de los márgenes de la comunidad autónoma, invadiendo las zonas limítrofes de las provincias fronterizas. Tanto en términos demográficos como económicos, Madrid es la tercera metrópolis europea; su escalada de posiciones en el ranking de las regiones del continente ha sido impresionante y hoy se sitúa ya entre las 20 primeras (de un total de 240) en renta per cápita. Es, además, la sede del cuarto mercado bursátil de la Unión, el cuarto aeropuerto por volumen de pasajeros y el segundo centro ferial del mundo, sólo detrás de Londres. En el marco estatal, Madrid ha dejado completamente atrás a sus posibles competidoras, superando en crecimiento a Cataluña, País Vasco, Valencia o Andalucía. En pocas palabras: los grandes hits macroeconómicos, el desarrollo de sectores estratégicos y la concentración de grandes empresas parecen ser siempre prerrogativas de este viejo «poblachón manchego».
Pero, ¿a qué debemos este éxito? ¿Sobre qué modelo de ciudad se ha cimentado? Las respuestas apuntan en dirección casi contraria a la de los rótulos luminosos. El espectacular crecimiento de Madrid, la considerable creación de empleo, la nueva proyección global de la ciudad… son a los ojos de nuestra queridísima clase política la expresión viva del éxito de un modelo social abierto. Un modelo que genera riqueza, crea empleo y se desperdiga en una lluvia de oportunidades sociales, incluso para una población extranjera que en 2010 se acercará al millón, y que por mor de esta bonanza económica, radicalmente democrática, se han convertido en los «nuevos madrileños». Las recetas de este éxito (reza la cantinela) han sido una economía abierta a las ventajas de un mundo global y una «impecable» gestión económica. En definitiva un liberalismo responsable que ha hecho de Madrid la «nueva frontera», donde cada cual conseguirá medrar y mejorar sus condiciones de vida.
Más allá de que la evolución reciente de la ciudad se explique, tal y como luego se verá, por factores mucho más complejos que los que se pueda atribuir la clase política madrileña, la pregunta y la sospecha es si este modelo de «éxito» no se ha producido (no se está produciendo) a costa de un expolio generalizado. Expolio de aquello que todavía podríamos llamar, con una vieja palabra, «lo común»: los bienes sociales elementales. Bienes como la capacidad de decidir colectivamente sobre el futuro y el modelo social y económico; bienes comunes como un mínimo de renta para todos a partir de un reparto equitativo de los recursos (especialmente frente a una situación de concentración abusiva de la riqueza en un sector social minoritario); bienes comunes como unos servicios públicos que si bien pueden ser mejorables (a partir sobre todo de su democratización) son ahora pasto de la privatización y de la transformación en nichos de negocio subvencionado; bienes como la posibilidad de disponer de un medio ambiente sano, o cuando menos no venenoso; bienes como la vivienda, la salud, la educación, cada vez más imposibles, en términos de calidad, para una parte mayor de la población. En este sentido, hablar de crisis en Madrid, una crisis que seguramente amenazará su fulgurante trayectoria, es hablar de crisis antes de la crisis; es hablar de las contradictorias consecuencias de un determinado «modelo social y urbano». A la luz de este prisma, la crisis, declarada ya como tal por la depresión de las variables económicas, es sólo la última línea de tendencia que afilará los rasgos más agresivos del modelo por medio de la aceleración de las máquinas de desigualdad y de la liquidación de los pocos bienes colectivos que aún resten. Todo ello a costa de pasar por la trituradora, literalmente, a los sectores más desfavorecidos.
Pero vayamos por partes.
La nueva centralidad de Madrid
O de cómo Madrid se ha convertido en un gran centro financiero y empresarial global, paraíso de una poderosa oligarquía, con la inestimable colaboración de las instituciones públicas y sus audaces medidas de redistribución a favor de los de arriba…
Ciertamente Madrid no tiene un diseño. No tiene un diseño porque su pauta de desarrollo no obedece a un plan confeccionado por astutos e inteligentes políticos.
Y no tiene un diseño porque no puede ser imitada nada más que por un puñado de ciudades con unas características y coyunturas similares, ninguna de ellas por cierto en España. Madrid sin embargo tiene un patrón que le asemeja a otras grandes ciudades del mundo, es lo que se llama una ciudad global.
Las ciudades globales, grandes beneficiadas de la globalización, han construido su fortuna sobre una concentración de ciertos sectores estratégicos en las complejas secuencias de la producción transnacional. Se trata, principalmente, de sedes y oficinas centrales de grandes empresas que operan a escala multirregional –y que pueden acumular una riqueza mayor que la de un país de tamaño mediano–, y de grandes mercados financieros en los que se negocian ingentes cantidades de dinero (¿podríamos decir de todos?) en forma de acciones, bonos y derivados financieros. También se trata de todas las infraestructuras que permiten y facilitan este movimiento global de información, órdenes, dinero y personas, como los aeropuertos internacionales, los recintos feriales, las plataformas logísticas, los hoteles de cuatro y cinco estrellas, etc.
En todos estos sectores Madrid es ya una referencia. De hecho, si hace tan sólo veinte años hablar de multinacionales españolas podía parecer un chiste –cuando España ingresó en la Comunidad Europea se podía ver el rótulo de «se vende» por todas partes–, hoy son ya 30 las empresas de origen español que se encuentran entre las 2.000 mayores del planeta, y algunas de ellas están entre las diez primeras de su sector. La privatización de los grandes monopolios energéticos y de telecomunicaciones durante la década de los noventa nos ha hecho testigos del nacimiento de gigantes como Telefónica, Endesa, Repsol, Cepsa o Unión Fenosa que, además, han conservado su posición de privilegio en los mercados locales. De otra parte, la especialización en el sector inmobiliario y la vocación «constructora» de España –empeñada en tener más kilómetros de autovías que cualquier otro Estado europeo– ha elevado a alturas colosales a un puñado de constructoras, al tiempo que la liberalización bancaria y el favoritismo público se ha traducido en el nacimiento de dos grandes tiburones financieros: el Banco Santander y el BBVA.
Por supuesto, esta spanish legion, como la bautizaba recientemente The Economist, siempre amparada por el paraguas del Estado y apoyada por la transferencia directa o indirecta de dinero público, sólo ha podido adquirir dimensiones planetarias con la compra de otras grandes empresas públicas privatizadas; primero en América Latina, reinventando así una relación neocolonial que se había perdido en el primer tercio del siglo XIX, y más tarde en Europa, Estados Unidos e incluso en Asia Oriental.
Madrid, capital del Estado, ha sido la gran beneficiada de esta globalización ventajosa: convertida en sede de la mayoría de estos nuevos gigantes globales (23 de las 30 primeras empresas españolas tienen su sede en esta ciudad, que es ya la octava del mundo en número de cuarteles generales de grandes empresas) y en nuevo centro de operaciones de los flujos financieros y decisionales mundiales, brilla como una estrella emergente en el firmamento global, al lado de otras grandes urbes europeas como París, Londres o Milán.
En este tablero de la «libre competencia» que supuestamente acompaña a la globalización, parece que la «mano invisible del mercado» ha decidido premiar así a los monopolios y oligopolios naturales, sostenidos y alimentados por las transferencias de dinero público, que no a las pequeñas empresas eficientes y dinámicas que decidieron optimizar sus recursos y apostar por la inversión productiva y la innovación tecnológica. Lejos pues de las retóricas neoliberales, la suerte de Madrid ha tenido que ver principalmente con la posición ventajosa del país, protegido por el euro de las fluctuaciones monetarias, y con una política de privatizaciones y de promoción pública de determinados sectores económicos como el de la construcción.
A escala exclusivamente regional, el resultado de esta transformación ha sido el nacimiento de una nueva oligarquía urbana «llamada» a convertir su cuna de nacimiento en el palacio de exposiciones de su poder recién adquirido. Así lo manifiestan los nuevos rascacielos y espacios representativos que han proliferado en los últimos años en los grandes ejes simbólicos de la ciudad. Una oligarquía que tampoco renuncia a utilizar la ciudad como su propio business (¿por qué no?), elevando el espacio urbano a un puesto relevante dentro de sus carteras de activos. Aquí, otra vez, el apoyo en los poderes públicos ha sido inestimable, ¿cómo no apoyar, incentivar, a nuestros forzados campeones internacionales? ¿Cómo no convertir la ciudad en un gran monopoly plagado de ambiciosas obras públicas, aunque sean de dudosa utilidad socioeconómica (M-30, M-45, radiales, todas ellas en beneficio de grandes constructoras y entidades financieras) y billonarias operaciones de recalificación de suelo en favor de un puñado de agentes corporativos (Torres del Real Madrid, Valdebebas, Operación Chamartín)?
El «interés» corporativo por Madrid ha transformado la ciudad, de este modo, en una máquina de crecimiento, perfecta y minuciosamente articulada, o en otras palabras, en un inmenso terreno abonado para el beneficio privado a costa del suelo, los recursos y los servicios colectivos. Un caladero tan rico en especies y aprovechamientos que, tal y como luego se verá, el agotamiento relativo de las plusvalías inmobiliarias podrá ser compensado, gracias al inestimable apoyo de una administración «liberal», por una nueva ola de privatizaciones en sectores por los que no podremos dejar de pagar: servicios urbanos, servicios sociales y sanidad.
Un paisaje social cada vez más polarizado
Donde se explica que la nueva ciudad global ha generado una gran desigualdad social y se nos hace saber que «el trabajador» ya no es, mayoritariamente, un señor español con mono de trabajo, sino una mujer latinoamericana o africana que trabaja como camarera o asistenta o, lo que es más común, hoy como camarera, mañana como asistenta y pasado mañana en nada.
En los años ochenta, con los barrios devastados por la heroína y las fábricas vaciadas por la crisis, ¿quién habría soñado que Madrid podría llegar a ser una capital mundial? ¡Qué incontables beneficios se podrían derivar de esta nueva centralidad económica!
Lejos, sin embargo, de la imagen de la tierra de las oportunidades y de la movilidad social a la que tópicamente se recurre cuando se habla de un éxito urbano inspirado en políticas neoliberales, el espectro social de Madrid muestra una persistente tendencia tanto a producir nuevas desigualdades, como a reducir a una parte considerable de la población a nichos de empleo deprimidos e infrapagados, de los que es suficiente tener oídos para saber lo difícil que es escapar de ellos.
Esta tendencia parece inscrita en la actual estructura productiva madrileña: así, si mientras en un extremo se genera una enorme masa laboral precarizada y pagada de forma miserable, en el otro se muestra la cara triunfante de la globalización. Una nueva nación de directores de empresas y profesionales de alta cualificación, de ejecutivos, economistas, abogados, publicistas, comunicadores, etc… que cada día cabalga en coches de gran cilindrada desde sus apartamentos y chalets en los suburbios hacia los centros financieros y empresariales. Es lo que en otra parte denominamos global class, un estrato social que vive en ese territorio, a un tiempo tan abstracto y tan concreto, que es el planeta Tierra. Se trata de un segmento de super-asalariados con remuneraciones de 60.000 a 80.000 euros anuales como mínimo, alcanzando en ocasiones cifras 20 o incluso 100 veces mayores, y que en la estructura laboral de la ciudad no representan más del 15 % de la población activa. Su retribución y su categoría viene determinada por su función: organizar, chequear, adaptar y engrasar el aparato decisional de las grandes empresas. En este grupo se debieran incluir, naturalmente, los miembros de los consejos de dirección de grandes empresas así como todos los altos cuadros de las mismas. Sin embargo, la global class comprende también a un gran número de técnicos y especialistas a los que las firmas recurren para tareas de asesoramiento –consultorías financieras, legales, técnicas o sociales– o para actividades como la publicidad o los desarrollos informáticos. Es lo que en la jerga especializada se conoce como «servicios avanzados a la producción» y que, a día de hoy, supone el principal nicho de empleo cualificado de la región madrileña.
Por contra, en el otro polo de la cadena productiva, la globalización muestra su reverso oscuro. Del millón largo de empleos creados en la última década, cerca de 800.000 se han generado en sectores que no se caracterizan precisamente por sus altos salarios y sus buenas condiciones laborales. Se trata aquí de actividades como la construcción o la logística (que inevitablemente acompaña la confirmación de Madrid como uno de los grandes centros de consumo planetario) pero sobre todo de un conjunto de sectores subsidiario de la expansión de estas nuevas corporations globales. Un ejército, esta vez sí, de limpiadoras, guardias de seguridad, recepcionistas, empleados de hoteles, camareros, cocineras, azafatas de congresos, guías turísticos, sirvientas e internas y un larguísimo etcétera de profesiones de «futuro», que a diario mantienen perfectamente engrasada la maquinaria del Madrid global. Un nuevo proletariado de servicios que parece reproducir a escala mastodóntica la estructura de las economías domésticas de las ciudades aristocráticas de otros siglos: una clase encargada fundamentalmente de «servir» a los nuevos patricios.
Este crecimiento bicefálico del empleo es el rasgo más sobresaliente de la profunda dualización social de Madrid. Cada vez es más patente la frontera que separa a aquéllos que trabajan en el sector central de las corporaciones globales de quienes se ocupan del mantenimiento de estas firmas y de los servicios de reproducción de los verdaderamente beneficiados por la globalización. La disparidad en cuestión de renta y poder adquisitivo no puede ser más evidente. Madrid es la comunidad autónoma que presenta una mayor diferencia entre las rentas más altas y más bajas de su población asalariada: mientras que la nueva clase global puede medir sus ingresos en centenares de miles de euros anuales, más de un millón de trabajadores de la región no alcanza los 15.000 euros brutos anuales. Más de un millón de personas con empleos precarios, que trabajan especialmente en la hostelería, los servicios personales, la limpieza y el empleo doméstico, o como peones en la construcción y la industria. Más de un millón de personas que se ven en apuros para acceder a derechos elementales como la vivienda en una ciudad en la que la hipoteca media cuesta anualmente la mitad de ese salario (7.100 euros), y que serán progresivamente marginadas de unos servicios públicos (equipamientos, sanidad, educación, servicios social) progresivamente privatizados y/o degradados.
Pero, y entre medias ¿qué queda? ¿Qué ha sido de la célebre clase media que supuestamente sería la gran beneficiada de la nueva riqueza madrileña y que repetidamente se nos dice es el objeto del mimo público y político? Sin duda en ésta deberíamos incluir un importante contingente de cuadros medios (vendedores, profesionales de carrera, mandos intermedios) que si por un lado, y siempre entre sueños truncados, se imponen como modelo de ascenso social, la pertenencia a esa nueva global class, no es en realidad más que carne de cañón del estrés laboral y de una carrera constantemente amenazada por la precariedad. También a esta clase media pertenece el viejo funcionariado, aquél que se suponía se alimentaba del gigantismo administrativo de Madrid (si bien hace ya mucho tiempo dejó de ser tal), y que parece conservar lo que ya nadie tiene en estos «tiempos»: la seguridad de la renta a través del empleo de por vida. No obstante, todo parece apuntar a que aquí no estamos más que ante un resto arqueológico que por motivos de estabilidad política se mantiene como realidad para unos pocos. Los funcionarios instalados en la decadencia de unos números menguantes, recortados por las jubilaciones, la externalización de buena parte de los servicios públicos, sustituidos por contratados laborales precarizados, en claro retroceso salarial frente al segmento de los superasalariados, son más bien un trapo que neoliberales y políticos agitan de cuando en cuando, ya sea como refugio en la selva de la incertidumbre laboral, ya como diana de las iras sociales contra su supuesto privilegio y su proverbial ineficacia burocrática.
En resumen, ni cuadros medios ni funcionarios pueden constituir esa supuesta mayoría social que compondría el centro y la brújula metropolitana. En tanto segmentos amenazados, poco más podremos esperar de ellos que pequeñas escaramuzas de resistencia o, si se quiere, salidas corporativas en defensa de lo poco que les queda. Ésta y no otra es la auténtica clase media: un residuo políticamente impotente que apenas se mantiene a flote en un océano en transformación.
Hay, además, otro importante elemento de esta nueva estructura social de la «ciudad de las oportunidades» que no se puede dejar pasar por alto. Los efectivos que han nutrido las filas del proletariado de los servicios poco tienen que ver con la imagen tradicional del obrero industrial, heredero de una memoria de luchas, mayoritariamente varón y con los papeles en regla (con todos los derechos que ello implica). Hoy, en Madrid, de los cerca de tres millones de empleados de la región metropolitana, más de 500.000 son extranjeros y 1,3 millones son mujeres. Sobra decir que la fragilidad del empleo y la renta se transmite de forma vertical sobre estos sectores. Los dispositivos de explotación aprovechan la minorización de estos grupos relegando a mujeres e inmigrantes a los nichos de empleo peor remunerados y más precarizados. El resultado se puede resumir en una simple relación estadística: en Madrid un varón con nacionalidad española cobra de media el doble, exactamente el doble, que una mujer sin la «condición nacional».
Frente a este crecimiento constante de la brecha social entre favorecidos y desfavorecidos por la «globalización» se repite incesantemente que «primero se crea riqueza y luego se reparte», que finalmente la «ciudad abierta» y el libre mercado acabarán por derramar oportunidades para todos. Pero, ¿cuánto hay de verdad en todo esto? ¿Por arte de qué transfiguración veremos a las limpiadoras que sacan brillo a diario a las sedes empresariales convertirse en empleadas cualificadas, o siquiera en trabajadoras con sueldos y horarios que permitan vivir? La formación no parece ser la respuesta. Sabemos que la sobre-cualificación es moneda corriente en buena parte de los trabajadores mal pagados. Sabemos incluso que la población inmigrante, que realiza buena parte de estos trabajos, tiene en muchas ocasiones un nivel de estudios superior al de sus coetáneos españoles.
No, Madrid seguirá creando empleos de mierda para al menos la mitad de su población. Visto así, la reducción del nivel educativo que muestran las recientes encuestas y el recorte de los presupuestos de educación que propugna Esperanza Aguirre son quizás medidas congruente. No hay ni habrá buenos trabajos para todos. Hay quienes tendrán que limpiar los retretes de las grandes empresas. Quienes tendrán que cuidar a los hijos de la nueva global class aún a costa de los suyos. Y quienes tendrán que hacer las camas de los ejecutivos «en tránsito» para mantener el liderazgo de Madrid como capital del «turismo de negocios». Y lo tendrán que hacer por salarios mensuales inferiores a 1.000 o incluso a 800 euros. Para garantizar este resultado «óptimo», ahí están las reformas del mercado de trabajo que en las últimas tres décadas se han traducido en recortes en la duración de los subsidios de desempleo, abaratamiento del despido y regulación de una amplia batería de contratos temporales y atípicos (por obra, en prácticas, etc.), para desembocar en la asimilación de la contratación indefinida a un empleo sin garantías. A los «nuevos madrileños» les corresponde la ley de extranjería, que asegura que cualquier despiste o indisciplina se traduzca en la retirada del permiso de residencia y trabajo.
La crisis abre, pues, otro interrogante: por bajos que hayan sido los salarios y deplorables las condiciones laborales, lo cierto es que hasta ahora la máquina de crecimiento metropolitana ha repartido con generosidad decenas, centenares de miles de puestos de trabajo. ¿Pero que pasará, como todo parece apuntar, cuando esto deje de suceder? Efectivamente, si la tendencia a la caída general de la tasa de empleo se mantiene (y desde el tercer trimestre de 2007 la tasa de empleo viene cayendo a buen ritmo), la famosa «máquina de crear crecimiento y empleo» se convertirá en otra ilusión más de la reciente década de prosperidad.
Desde luego, no cabe esperar que las transferencias del gasto social vayan a mitigar la pésima situación de los trabajadores: España sigue a la cola de la Unión Europea de los quince en gasto social, por más que su economía haya estado creciendo a un ritmo superior que la de estos países. Y qué decir del sistema fiscal (no olvidemos que la Comunidad de Madrid ha sido pionera en proponer la eliminación del impuesto de patrimonio y de sucesiones), que no sólo no ha querido adaptarse a las innovaciones financieras y gravar los productos de ahorro de los más ricos, sino que tampoco ha hecho ningún esfuerzo por perseguir el fraude de altos vuelos, como denuncian una y otra vez las asociaciones de inspectores de hacienda. De hecho, se puede decir que la estructura de recaudación hace ya tiempo que perdió hasta el último atisbo de progresividad; descansa cada vez más en los impuestos indirectos (que gravan por igual a ricos y pobres) y en los salarios de los trabajadores de nivel medio, mientras se muestra absolutamente generosa con los beneficios empresariales, los dividendos de acciones, los fondos de inversión y demás prerrogativas de los más ricos.
Por lo que se puede ver, por tanto, la «solución política» a la crisis no va a pasar por ninguna forma de redistribución o reparto. Antes al contrario, los primeros pasos de la administración anuncian una nueva batería de medidas que refuerzan la precarización y feminización de los empleos peor remunerados. Además de lanzar un paquete de subvenciones directas a las empresas y de pedir para ellas todo tipo de reducciones de impuestos, cotizaciones a la seguridad social y costes del despido, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, a través de la Cámara de Comercio de Madrid, una serie de programas de «formación» y «ayuda» al empleo específicos para los sectores del comercio minorista y la hostelería; se trata sencillamente de refuerzos encubiertos a este proceso de reproducción de la precariedad y las desigualdades salariales. Así, al menos en el sector de los servicios no cualificados, antes que a una escasez global de empleo estamos asistiendo a un proceso de recorte de costes laborales mediante la contratación de trabajo femenino inmigrante. Un proceso que viene favorecido por la extrema precariedad de las formas de contratación de los inmigrantes y las enormes diferencias salariales existentes entre españoles y extranjeros, por un lado, y hombres y mujeres, por otro. No es de sorprender, por tanto, la excelente acogida que tuvo en el ejecutivo madrileño la propuesta de la patronal local (CEIM) de favorecer «un estudio en profundidad sobre la posibilidad de desarrollar agencias privadas de colocación» y mejorar la eficacia del Servicio Regional de Empleo. Estos dispositivos orientados a acabar con lo que en la jerga de los economistas liberales se llama «paro friccional», que se supone resulta del desconocimiento de las espléndidas oportunidades laborales que están a la vuelta de la esquina, serán los encargados de dinamizar una nueva ola de ataques al trabajo. La creciente fractura social, en cualquier caso, no se limita simplemente al empleo. La dislocación social también se está dejando sentir en la geografía metropolitana, imprimiendo una poderosa huella en los procesos de localización de las «nuevas especies sociales» y, por supuesto, en las formas de relación social, en los hábitos de consumo y de uso del espacio público.
Financiarización y segregación urbana
De cómo se han dispuesto los medios para que una mayoría haya querido y podido convertirse en propietaria de viviendas y acciones, algunos –los más– compensando la escasez salarial y otros –los menos– multiplicando milagrosamente sus salarios millonarios. Y de cómo esta creciente diferenciación social se va reflejando en el paisaje físico urbano.
Otro importante factor ha contribuido a afianzar esta estructura social dualizada: se trata de la financiarización de las economías domésticas, es decir, del proceso por el cual una parte cada vez mayor de la renta de los hogares depende de sus activos y su patrimonio financiero — acciones, bonos, fondos de inversión y de pensiones, así como también propiedades inmobiliarias. Por ende, la consecuencia natural de la financiarización es que el salario ya no es la principal fuente de la renta de las personas, así como tampoco el principal factor determinante de su posición social.
La escalada de los precios de la vivienda en la última década (que aumentaron hasta tres veces en el caso de Madrid) y la fiebre de las finanzas populares han permitido a muchos particulares convertirse en pequeños inversores. Los beneficios sociales de la constitución de esta nueva «sociedad de propietarios» parecían infinitos: una sensación de riqueza casi generalizada, altos niveles de consumo, la producción mágica de un dinero que parecía multiplicarse casi por si solo bajo la forma de bienes inmobiliarios. La paradoja del experimento de este capitalismo popular es que se ha apoyado de forma casi exclusiva en aquellos bienes que resultan prácticamente imprescindibles para la reproducción de la vida. No resulta así nada sorprendente que el producto financiero más atrayente para los madrileños hayan sido los fondos de pensiones (¡justo cuando se amenaza con la crisis del sistema público!) y que la mayor parte de su riqueza provenga de la vivienda. Como de costumbre, en los momentos de plena efervescencia económica pocos ponían de relieve profundas debilidades del modelo como, por ejemplo, el que una parte de la población se haya visto cada vez más alejada de la posibilidad de acceder a una vivienda o que el endeudamiento de las familias se haya disparado a niveles alarmantes, que ponen en peligro la propia continuidad del ciclo. No obstante, la conversión de la vivienda en un bien de inversión, más que de uso, ha tenido como resultado una nueva ampliación de la segregación espacial. Como es lógico, el peso creciente de la vivienda en el patrimonio de las familias ha dirigido buena parte de las energías de los propietarios a «defender» el valor de sus bienes, lo que se consigue promoviendo la homogeneidad en el propio barrio y evitando la promiscuidad étnica, racial y de clase asociada precisamente a lo urbano. En este sentido, la financiarización ha tendido a fomentar no sólo la segregación, sino también un ideal de vida antiurbano. Las rentas medias y altas han proseguido su «vuelo» hacia al arco suburbano del norte y del oeste, instaurando como estándar de vida la vivienda unifamiliar de dos o tres alturas en urbanizaciones a menudo bunquerizadas, conectadas, y al mismo tiempo separadas, de los centros urbanos por vías motorizadas de gran capacidad. Pero la penetración de la suburbanización en la geografía madrileña ha ido mucho más allá de las familias con posibles; ha alcanzado también a los hogares de rentas medias y medias-bajas, que aspiran a la «tranquilidad» del chalé y del jardín privado. Así, también en el sur y en el este del área metropolitana se han producido nuevos ensanches «privados», destinados a quienes han podido escapar de los barrios del viejo cinturón obrero e industrial de la región. Una huida que paradójicamente ha sido financiada por los recién llegados, los inmigrantes, que con la compra o el alquiler de las viejas viviendas obreras han permitido a sus antiguos dueños costearse sus sueños de felicidad privada. El reciente boom inmobiliario ha contribuido, de igual manera, a ampliar la diferencia de renta entre el norte y el sur de la región metropolitana. Los grandes municipios del sur (Parla, Fuenlabrada, Getafe o Móstoles) son ahora comparativamente mucho más pobres que las grandes aglomeraciones suburbanas del arco norte y oeste (Pozuelo, Majadahonda o Torrelodones). Esta segregación se ha visto además reforzada por la localización de servicios sociales privados (clínicas, universidades…), complejos de ocio exclusivos (como los clubs de golf) y centros financieros y corporativos (véanse las ciudades-empresa del Santander y Telefónica, o el complejo de las Cuatro Torres) en el norte y oeste de la región. Mientras, los polígonos industriales, los centros logísticos y todas las instalaciones de desecho (incineradoras, depuradoras, escombreras…) se han situado invariablemente en el sur y el este de la metrópolis. Naturalmente, este mapa de ricos y pobres dibuja también las áreas de mayor tensión en el futuro próximo. Ahora que la máquina de empleo y el ciclo inmobiliario comienzan a flaquear, el viejo cinturón industrial, base de los movimientos vecinales de los años setenta y área de castigo de la gran crisis de los ochenta, vuelve a ser la zona potencialmente más sensible a la crisis social. Con una población nativa envejecida, y que en muchos casos se siente atrapada, y una población joven de origen inmigrante con empleos precarios y sin expectativas ni vías de ascenso social, estas zonas están desarrollándose como la «nueva periferia social metropolitana», escenario más que probable de los nuevos conflictos sociales por venir. Por otro lado, en la medida en que la prosperidad madrileña ha dependido del consumo financiado por el endeudamiento de las familias y el valor de sus patrimonios inmobiliarios, el hecho de que la crisis se esté manifestando en primer lugar en la caída de los precios de la vivienda y en la destrucción de empleo está haciendo que una cantidad considerable de hogares no pueda hacer frente a sus deudas y entre literalmente en bancarrota. El espejismo del efecto riqueza impulsado por las revalorizaciones del boom inmobiliario puede así tornarse en un «efecto pobreza» de consecuencias urbanas inciertas. Desde luego, sin políticas sociales que compensen esta tendencia, la crisis revertirá en una ciudad más cruel y más segregada, en la que la pobreza será criminalizada y convertida en chivo expiatorio de las desgracias privadas. En este paisaje social revolucionado, en el que se acusan las tendencias a la polarización y la segregación y en el que la propiedad se ha convertido en criterio de distinción y de posición social, las formas de gobierno no parecen haberse quedado atrás. Si Madrid se ha transformado de forma radical, su clase política ha sabido estar a la altura, ensayando formas de gobierno y medios de gestión adecuados a las circunstancias: esto es, capaces de ser tanto funcionales a los nuevos grupos socioeconómicos dominantes, como de imponer una nueva hegemonía que, de momento al menos, se ha traducido en un amplio consenso social.
Siguiente capítulo: II. La nueva intelligentsia política
I. Madrid, ciudad global II. La nueva intelligentsia política III. Servicios ¿públicos?, más bien nichos de mercado IV. El territorio metropolitano: auge y caída del ciclo inmobiliario V. La crisis que viene








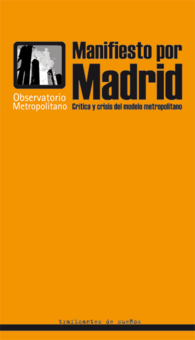

diciembre 11th, 2016 at
[…] por el Santander (banco al que tildan de “tiburón financiero” en el artículo “Madrid, ciudad global”) son, por ejemplo, Prospecciones para un pasaje De la crisis a la democracia, impartido en el año […]